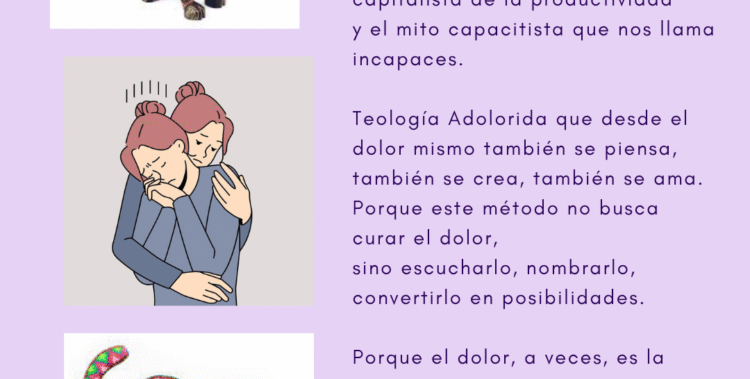
Entre dolores, teologías y alebrijes: rumbo a una metodología para imaginar una Teología adolorida
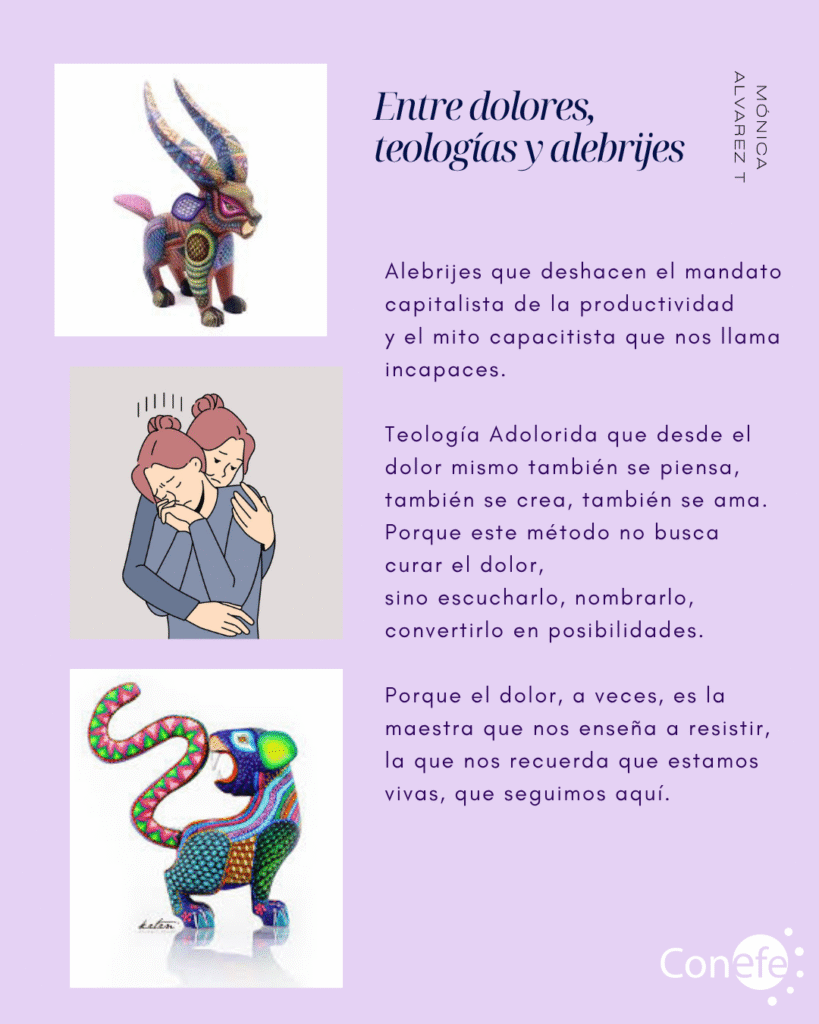
Mónica Treviño Álvarez-
A manera de introducción: Una teología con Arte de Alebrije
Quiero comenzar con una historia de mi México.
Aquel que se viste de criaturas fantásticas llamadas alebrijes.
Son seres de colores brillantes —híbridos y rebeldes—
nacidos del sueño de un artista que una vez vio animales fusionándose entre sí:
un león con alas de águila, un pez con cabeza de perro, una serpiente hecha de luz.
Cada alebrije está vivo en su diferencia, imposible de nombrar de una sola manera.
Para mí, los alebrijes no son solo arte —son una forma de vivir la teología—.
Nos recuerdan que lo que parece fragmentado también puede ser sagrado y completo.
Que la verdad puede surgir de la hibridez, de la coexistencia de las contradicciones.

Más que un texto científico, elijo dibujar mi experiencia con la Diosa y enunciar a lo sagrado
desde otras lógicas. Mi hermenéutica se parece más a un alebrije: colorida, disonante y
pensada desde múltiples vulnerabilidades.
Proviene de un lugar tanto bello como desafiante;
lleno de colores, pero también de momentos agridulces.
Un lugar donde lo político, lo espiritual y lo académico desdibujan sus fronteras
y nos invitan a imaginar la teología desde otros lugares.
Mi teología nace de experiencias vividas —de migrar entre iglesias,
de enfrentar el rechazo por vivir abiertamente como lesbiana. Se nutre de realidades
insospechadas. Lo que jamás desee vivir. De hospitales, dolores y sinsabores. De una cuerpa
rota que se interconecta con dolores, angustias y las posibilidades de pensarnos en
colectividad.
Mi cuerpo y mi teología se sostienen mutuamente, arraigados en las sabidurías heredadas de
América Latina y el Caribe.
Y quizá, como los alebrijes, nuestras Teologías Cuir sean actos de imaginación sagrada —
nacidos de los sueños, de las heridas, del color y de la resistencia.
Porque la belleza —como la teología—no se encuentra en la pureza, sino en el valor de estar
hechas de muchos mundos.
¿Se pueden relacionar los alebrijes con la experiencia de la enfermedad?
La historia cuenta que, hace muchos años, por ahí de 1936 en Ciudad de México, el artesano
Pedro Linares López enfermó de gravedad. En un sueño, marcado por altas fiebres, tuvo un
peculiar acercamiento a un bosque de colores y sonidos imposibles. Sus habitantes eran aún
más únicos: burros con divertidas alas, gallos con imponentes cuernos de toro y serpientes
multicolores con un brillo propio de luces led.
Todas estas extrañas criaturas gritaban a una sola voz: “¡Alebrijes!”.
Desde una perspectiva capacitista, es imposible crear con la enfermedad. Según el capitalismo,
las cuerpas enfermas no le servimos al sistema. Y gracias a la Diosa no le servimos al capital.
Más bien, imaginamos otras lógicas y buscamos visibilizar lo que aquel sistema de producción
ha invisibilizado: lo fragmentado, lo incompleto, lo raro… lo que se viste de múltiples rostros.
¡Qué tristeza! ¿Se imaginan un México sin la creatividad de estas extrañas criaturas? En lo
personal, diría que sería un completo sinsabor. Le quitaría la magia y también las posibilidades
que estas criaturas nos dan para entendernos desde muchas piezas incompletas y así poder
generar nuestra propia plenitud.
¡El mundo no conocería tan extraños seres si no es desde una corporalidad que resistía a las
altas fiebres! Pues, tenemos vida en medio de la enfermedad. ¡No hay alebrijes sin la
experiencia de la enfermedad!
Y entre cartones y colores hizo lo imposible real
¿Cómo llevar las experiencias abyectas del dolor y la enfermedad a las Teologías Feministas y a
las Teologías Cuir?
El alambre:
El alambre permite crear el esqueleto del alebrije. Es la estructura principal, el punto de partida
para dar forma a nuestra propuesta.
Representa el conocimiento situado que nace del cuerpo herido, del cuerpo que resiste y que
se pregunta por el sentido del sufrimiento.
Es el Mapeo del Cuerpo-Territorio, saber prestado del Feminismo Comunitario-Territorial, que
nos permite ubicar dónde duelen nuestras experiencias, dónde se alojan las memorias de la
exclusión, la enfermedad o el cansancio, y cómo, incluso desde ahí, la Diosa respira con
nosotras.
El feminismo comunitario-territorial nos enseña que el cuerpo que duele también piensa,
también crea, también reza.
El papel:
El papel es la piel del alebrije. La superficie que la sociedad observa, juzga y marca.
Es el reflejo de las estructuras de opresión que atraviesan nuestras existencias: la racialización,
el capacitismo, el sexismo, la cisheteronorma, la precariedad.
En el dolor de ser vistas y leídas desde esas estructuras se revela también una posibilidad de
conciencia: entender que nuestras cuerpas no solo padecen, sino que narran, denuncian y
sanan.
Es la segunda parte de nuestro Mapeo del Cuerpo-Territorio: visibilizar las heridas colectivas
que compartimos.
El engrudo:
El engrudo une la experiencia individual con la sistémica. Reconoce que el dolor no es solo
personal, sino histórico y estructural.
Es lo que permite sostenernos unas a otrxs cuando las fuerzas se agotan. Es la esperanza que se
pega a las grietas, el gesto de cuidado que reconstruye lo que parecía roto.
El engrudo es la posibilidad de encuentro entre las cuerpas que no encajan en el mundo.
Es la unión entre el dolor político y el espiritual, entre la herida íntima y la memoria colectiva.
La pintura (el performance):
La pintura es la manera en que decidimos mostrar nuestras teologías al mundo.
No busca disimular el dolor, sino transformarlo en color, en gesto, en movimiento.
Es la danza que celebra lo que sigue vivo, aun en medio de la herida.
Es el arte de existir sin negar la fragilidad, la forma en que nuestras teologías se vuelven
visibles, respirables, encarnadas.
Porque los alebrijes —como nosotres— nacen del sueño, del delirio y del dolor;
y aun así, no se rajan.
A manera de conclusión: metodología del Alebrije para una Teología Adolorida
Dolor que se nutre de experiencias.
Dolor que no se calla, que arde, que sueña en medio de la fiebre.
Dolor que nos lleva a imaginar —en delirios de color— otras maneras de hacer teología.
Alebrijes que, desde su nacimiento, nos enseñan a desobedecer.
A transgredir las lógicas que nos niegan la vida.
A decir: sí, existimos aun con cuerpas cansadas, enfermas, rotas.
Porque el dolor no nos quita la voz; la transforma.
Alebrijes que enuncian un delirio por una noche de fiebre,
que pintan su rabia y su ternura contra el sistema que nos exige ser útiles para existir.
Alebrijes que deshacen el mandato capitalista de la productividad
y el mito capacitista que nos llama incapaces.
Teología Adolorida que desde el dolor mismo también se piensa, también se crea, también se
ama.
Porque este método no busca curar el dolor,
sino escucharlo, nombrarlo, convertirlo en posibilidades.
Porque el dolor, a veces, es la maestra que nos enseña a resistir,
la que nos recuerda que estamos vivas, que seguimos aquí.
Y así, entre cartones, alambres y colores imposibles,
alzamos nuestros alebrijes teológicos.
Criaturas que nacen del sueño, del delirio y del dolor;
y aun así, no se rajan.
Calendar
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Archivos
- febrero 2026
- enero 2026
- diciembre 2025
- noviembre 2025
- octubre 2025
- septiembre 2025
- agosto 2025
- julio 2025
- junio 2025
- mayo 2025
- abril 2025
- enero 2025
- diciembre 2024
- noviembre 2024
- octubre 2024
- septiembre 2024
- agosto 2024
- julio 2024
- junio 2024
- mayo 2024
- abril 2024
- marzo 2024
- febrero 2024
- enero 2024
- diciembre 2023
- noviembre 2023
- octubre 2023
- septiembre 2023
- agosto 2023
- julio 2023
- junio 2023
- mayo 2023
- abril 2023
- marzo 2023
- febrero 2023
- enero 2023
- diciembre 2022
- noviembre 2022
- octubre 2022
- septiembre 2022
- agosto 2022
- julio 2022
- junio 2022
- mayo 2022
- abril 2022
- marzo 2022
- febrero 2022
- enero 2022
- diciembre 2021
- noviembre 2021
- octubre 2021
- septiembre 2021
- agosto 2021
- julio 2021
- junio 2021
- mayo 2021
- abril 2021
- marzo 2021
- febrero 2021
- enero 2021
- diciembre 2020
- noviembre 2020
- octubre 2020
- septiembre 2020
- agosto 2020
- julio 2020
- junio 2020
- mayo 2020

